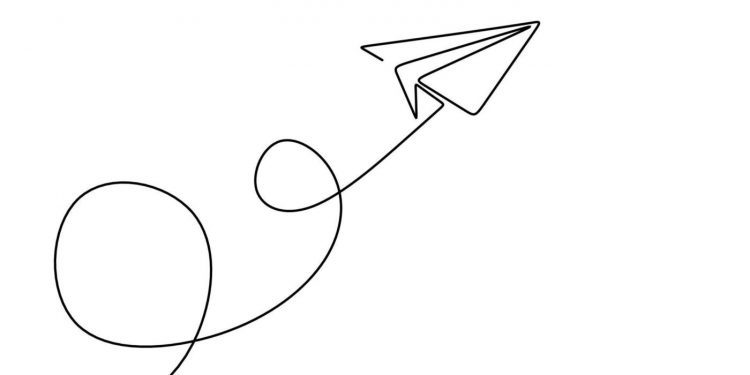Por José Ossandón
Cuando fue el Golpe Militar tenía once meses. Me comí, literal, toda la bota de la Dictadura. No entendía muy bien cómo funcionaban las cosas en Chile, en ese tiempo no decía mi país, porque tampoco tenía mucha claridad qué significaba esa cosa de “mi país”. Sí de Chile, claro, es como cuando a la mamá o al papá le dices cariñosamente así, pero tampoco entiendes mucho por qué lo son. Solo los quieres porque están todo el día contigo, porque te alimentan, dicen que te dan techo y que con su esfuerzo “serás alguien cuando grande”.
Es complejo ser chico. Porque eres realmente chico. De porte y de mente. Solo quieres jugar, dormir y que te compren juguetes. En el colegio se hablaba mucho del Presidente Pinochet, pero mis papás en la casa le decían el dictador, aunque musitando, porque es “peligroso hablar, amigo”.
En 1982 cumplí 10 años y ya como que cachaba que el país, que lo empecé a reconocer, no andaba bien. A mis papás no les gustaba ese viejito de ojos azules que cuando iba a Copiapó la ciudad se paraba y se paraba, pues. Las calles llenas de banderas chilenas y de gente alegre porque llegaba el Presidente, el mismo viejo que después caché que era dictador y más malo que la cresta.
Pero la verdad es que a esa edad al tipo le tenía cariño porque hablaba fuerte, golpeado, pues así hablaban los hombres.
Entonces empecé a cachar en forma distorsionada lo que era la hombría. Los hombres teníamos que ser así, grandes, uniformados y valientes, como el hombrón, que era soldado… Todo me calzaba. Mientras me preguntaba esas cosas y me respondía otras que ahora no vienen al caso, Chile, que era mi frase preferida, vivía un periodo de cambio constitucional. Constitución. Qué era eso. Cresta, mis padres mientras escuchaban a Paul Anka y jugaban carioca discutían, o más bien coincidían, que esta nueva constitución, hecha por la Junta Militar, era como el último sacramento de Satanás.
Así llegamos a un plebiscito bien trucho, con algunas proclamas como Vamos bien, mañana mejor, con el dedito parado, estampado en muchas gigantografías instaladas en las plazas, en los parques, en las casas, en todas partes, en realidad.
Chile vivía la recesión del 82, mientras al Chino Caszely se le iba el penal en España frente a Austria y en el Festival de Viña cantaba Julio Iglesias que había tropezado con la misma piedra.
Así finalmente me enteré que teníamos una nueva constitución que a mí me sonaba como a prostitución porque todos o la querían o la odiaban.
Así, ya harto más grandecito, y entendiendo que había vivido una tremenda pesadilla, aunque mis padres habían intentado que no sufriera tanto con tamaña calamidad histórica, de ser hijo de una Dictadura Militar, me puse medio zurdo, como le dicen ahora. O sea, entre rockero, artesa y bueno para alegar. Qué cabro a los 16 años no es rojo, pues. Ahora tampoco soy muy de derecha, pero los años se encargaron de mecerme, de acunar mis pensamientos, no mis ideales, pero… como un bebé gordo se quedó pesadamente gateando en círculo.
Luego vino la Concertación… La Concerta. Llegaron tipos que en mi vida había visto y a otros que se me repetían harto, como Aylwin, Frei, Lagos… Unos tipazos que fueron capaces de sacar a Pinochet, pero no a quienes pensaban como él. Porque mucha gente de derecha no solo piensa distinta a la izquierda, cierta obviedad, sino que también siguen queriendo a Augusto José Ramón. E incondicionalmente.
Cumplo en pocos meses 50 años, medio siglo, y sigo luchando con esos mismos fantasmas o lloronas o vampiros… Me siguen penando, con el intento furioso que de verdad se vayan y lejos. Pero estas almas en penas arrastran cadenas largas.
A la Concerta ahora no la quieren, dicen que no hicieron nada, que se farrearon la oportunidad de cambiar al país. Pero resulta que entre los montones de libros que leí y la cantidad de cosas enormes que viví, me dicen que solo vi fatamorganas y sombras chinescas.
La historia no la hacen los pueblos, al final. Ni los milicos ni los políticos: la hace la señora circunstancia. Una señora bien alta, pero que tiene la cualidad de achicarse cuando le pasan las balas por sobre su cabeza.
Se viene el Plebiscito de Salida. Iremos a decir Apruebo o Rechazo por un proyecto constitucional. No solo iremos a votar. Decidiremos si queremos que las cosas sigan igual. Llevo 50 años y ya me acostumbré a que todas las cosas sigan igual. Todos atrincherados, de un lado y de otro, lanzándose escupitajos e intentando de imponer el Bien y el Mal.
Aquí el tema se pone peliagudo, porque no tengo que revisar los textos de Nietzsche para reconocer que el bien y el mal son las alas que hacen volar un mismo avión.
A lo que nos debemos concentrar es que este avión tenga ruedas para aterrizar y que abajo la pista esté despejada.
Porque de lo contrario seguiremos siendo el país que le gusta ver cómo estas cosas hacen piruetas en el cielo mientras los capitanes se pelean el mando desde la torre de control.