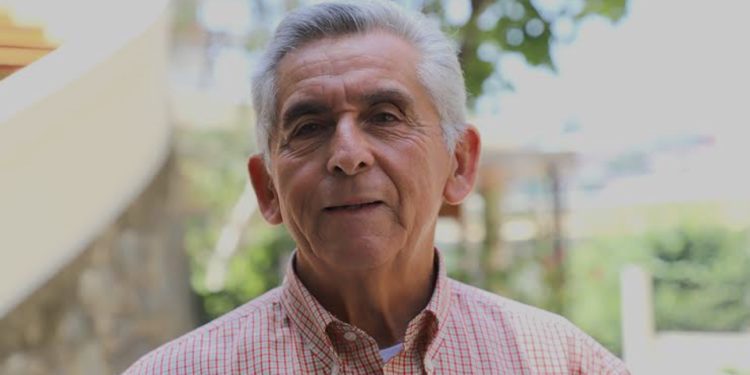En pleno siglo XXI, los humanos nos encontramos subsumidos y zarandeados en todos los sentidos por la acción de las diferentes tecnologías, que hacen sentir sus efectos a nivel global, destacando entre éstas a la llamada Inteligencia Artificial (IA), la que desde fines del siglo XX y particularmente en la segunda década del siglo XXI, ha emergido como una de las tecnologías más disruptivas de la historia humana.
En este contexto podemos decir, que el desarrollo de la IA representa sin duda uno de los cambios más significativos del presente siglo, comparable en impacto con la revolución industrial o la invención de la imprenta.
Desde sistemas automatizados de recomendación hasta plataformas generativas capaces de escribir textos, producir imágenes o tomar decisiones médicas, la IA se ha integrado rápidamente en diversas esferas de la vida humana. Sin embargo, esta transformación no está exenta de tensiones: la velocidad del cambio tecnológico no siempre va acompañada de una reflexión ética y social a la misma escala.
En noviembre de 2022, el acceso masivo a modelos de lenguaje como ChatGPT marcó un hito en la democratización del uso de sistemas inteligentes. Por primera vez, millones de personas en todo el mundo pudieron interactuar cotidianamente con una tecnología capaz de generar textos, resolver problemas complejos, responder preguntas, escribir códigos, crear diseños y asistir en tareas laborales y creativas que antes eran de dominio exclusivo de los seres humanos.
Este fenómeno no es meramente técnico ni neutral, implica una reconfiguración profunda de la forma en que pensamos, nos relacionamos, trabajamos, producimos conocimiento, y tomamos decisiones. La IA, especialmente la generativa y los sistemas de aprendizaje profundo, ha comenzado a transformar nuestras formas y estilo de vida, y principalmente las estructuras laborales, automatizando procesos, redefiniendo perfiles profesionales, desplazando ocupaciones tradicionales y creando nuevas oportunidades, pero también nuevas desigualdades, riesgos éticos y posiblemente un marcado desbalance en justicia social.
Frente a esta nueva realidad -tecnológica- que con mucha fuerza se está manifestando en la sociedad moderna, cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuáles deberían ser los desafíos éticos más relevantes que plantea la irrupción de la inteligencia artificial en el modo de vida de los humanos y cómo estos desafíos podrían asegurar una debida orientación y protección a todos los cánones éticos que permitan dar sentido a la relación de los humanos en la sociedad contemporánea?
La irrupción de la IA en la vida cotidiana ha dado lugar a una serie de debates sobre su legitimidad, su poder, su neutralidad y su influencia en el tejido social. ¿Cómo afecta la IA al empleo, la justicia, la privacidad, la educación o la salud? ¿Qué ocurre cuando los algoritmos toman decisiones que antes eran humanas? ¿Cómo se configura la moralidad en una sociedad que transfiere agencia decisional a sistemas que no son conscientes ni responsables?
Unas de las críticas que se hace a la IA tiene que ver con que esta no es neutral; considerando que los sistemas algorítmicos aprenden de datos cargados de historia, cultura y desigualdades. Como han demostrado numerosos estudios, los algoritmos pueden reproducir e incluso amplificar sesgos de género, raciales, geográficos o económicos, lo que plantea una amenaza directa a los principios de justicia, equidad y no discriminación.
Finalmente, tenemos que reconocer, con mucho pesar, que en el ámbito de la IA tenemos por el momento solo un gran caudal de preguntas, que nos sumergen en un mar de dudas, pero pocas respuestas que puedan aclararlas; situación que debería llevar a los diferentes países -especialmente los más desarrollados- a la búsqueda de un debate urgente y necesario sobre la tecnología y su relación con lo humano, entendiendo los diferentes haceres del ser humano, no solo como actividades particulares relacionadas con lo ético-social, lo económico y lo ambiental, sino como una forma esencial e integral de existencia, de relación con los otros y de construcción de sentido en la búsqueda del bien común.
Silvio Becerra Fuica
Profesor de Filosofía